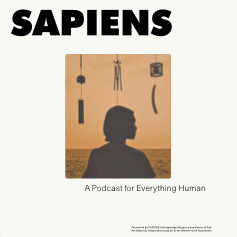“El Estado” es una historia que nos contamos a nosotros mismos

En junio pasado, el candidato de izquierda Pedro Castillo ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, superando a la candidata de derecha Keiko Fujimori por un estrecho margen de aproximadamente 44.000 votos.
Por varias semanas después de las elecciones, Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori, se negó a aceptar los resultados. A pesar de que las autoridades electorales y los observadores internacionales no encontraron evidencia alguna de irregularidades, ella denunció un supuesto fraude electoral y pidió la nulidad de cientos de miles de votos, en su mayoría emitidos en áreas rurales pobres que favorecieron fuertemente a Castillo. Algunos temían que Fujimori estuviera liderando un “golpe lento” para evitar que Castillo asumiera el poder.
El lunes 19 de julio, más de un mes después de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones finalmente proclamó a Castillo como presidente electo, aunque Fujimori ha seguido calificando su victoria de “ilegítima”.
Estos hechos son una continuación de la agitación política que se vivió en Perú el año pasado, durante la cual el compromiso del país con el Estado de derecho fue puesto en duda. La negativa de Fujimori a reconocer su derrota ante Castillo sería el segundo intento de golpe de Estado en menos de un año.
El 28 de julio, día en que Castillo tomó posesión del cargo, se conmemoraron los 200 años de la independencia de Perú del dominio español. Pero después de dos siglos como Estado independiente, mi país parece todavía tener mucho que aprender sobre los principios democráticos de la república.
Como antropólogo interesado en el estudio de la política estatal en Perú, este periodo de turbulencia política revela algo que muchos peruanos saben desde hace mucho tiempo: el Estado, con su supuesto respeto a la neutralidad, la democracia y la ley, no es lo que parece ser. Si bien los funcionarios del Estado y los legisladores afirman actuar por el bien común, la mayoría de peruanos reconoce que, en la práctica, sus acciones están más orientadas por intereses económicos y políticos.
En noviembre del año pasado, las protestas extendidas contra el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Martín Vizcarra pusieron en evidencia este sentimiento generalizado de desilusión con el Estado y sus funcionarios. En medio de una mortal pandemia del COVID-19, vi a miles de personas salir a las calles de Lima, la capital, y de otras ciudades importantes en movilizaciones de protesta. La mayoría de los manifestantes eran jóvenes millennials y de la Generación Z, denominados la “generación del bicentenario” en referencia a los dos siglos de la independencia peruana. Los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes dejaron el trágico saldo de dos jóvenes muertos y numerosos heridos.
Vale la pena revisar lo que sucedió el año pasado para comprender mejor la actual agitación electoral y lo que podría significar para el futuro de Perú.
He aquí un resumen: el 9 de noviembre del 2020, el Congreso destituyó al presidente Vizcarra. Al día siguiente, el titular del Congreso, el empresario Manuel Merino, se juramentó como presidente interino. Los congresistas de la oposición que presentaron la moción de vacancia acusaron a Vizcarra de corrupción e invocaron una oscura cláusula de la Constitución para vacarlo. Pero una parte significativa de la población vio esta “vacancia” como un golpe de Estado apenas encubierto.
Durante este tiempo, escuché a abogados constitucionalistas decir en los medios de comunicación que la destitución de Vizcarra había sido legal porque técnicamente estuvo basada en la Constitución: la moción de vacancia fue apoyada por 105 de los 130 legisladores, más de los 87 votos requeridos para la vacancia. Pero lo que es legal no es necesariamente correcto, especialmente en un contexto en que la lucha contra la pandemia requiere de gobernabilidad.
Considero que la destitución de Vizcarra no fue un acto contra la corrupción, como afirmaron los opositores al régimen. Fue un medio para que grupos de poder corruptos tomaran el control del poder ejecutivo, conservaran sus puestos y evitaran así enfrentar a la justicia por los cargos penales en su contra. De los 130 congresistas, 68 estaban siendo procesados por corrupción y otros delitos cometidos antes de asumir sus cargos.
Para destituir a Vizcarra, los legisladores opositores instrumentalizaron una cláusula poco utilizada del artículo 113 de la Constitución peruana, que permite a los legisladores vacar la presidencia en casos de “incapacidad física o moral permanente”. Pero incapacidad moral es en realidad una expresión del siglo XIX que se refiere a enfermedades mentales y no a un comportamiento considerado inmoral.
Según la Constitución, el comportamiento inmoral no es causal de vacancia del presidente, la que solo procede en casos de traición a la patria o cuando el presidente impide las elecciones o el funcionamiento del Congreso. Dado que Vizcarra no podía ser acusado por estos delitos, los instigadores de su vacancia no solo malinterpretaron deliberadamente el concepto de “incapacidad moral” para que este incluyera actos de corrupción, sino que también invocaron a la corrupción como causal de vacancia.
Además, muchos peruanos creían que los congresistas de la oposición planeaban usar la vacancia para instalarse en el poder ejecutivo y luego usar la pandemia del coronavirus como excusa para posponer las próximas elecciones presidenciales, originalmente programadas para abril del 2021, permaneciendo así más tiempo en el cargo.
Entonces, ¿por qué los legisladores de la oposición tomaron medidas tan extremas?
En pocas palabras, desde el 2018 el gobierno de Vizcarra venía impulsando una serie de reformas anticorrupción, incluyendo la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la prohibición de la reelección de los congresistas y la modificación de la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Un punto de controversia importante se centró en el fuerte apoyo de Vizcarra a la reforma universitaria que se estaba implementando desde el 2014. Estas reformas afectaron a varias universidades privadas que no cumplían con los estándares académicos, algunas de las cuales pertenecían o estaban vinculadas a congresistas.
Las reformas propuestas por Vizcarra enfurecieron a los congresistas de la oposición, muchos de los cuales, según los informes, confiaban en la inmunidad parlamentaria y la reelección para evitar enfrentar acusaciones de corrupción. Estos legisladores intentaron bloquear las reformas y se negaron a otorgar su voto de confianza a un nuevo gabinete ministerial de Vizcarra, lo que provocó una crisis política. Vizcarra respondió disolviendo legalmente el Congreso en septiembre del 2019 y convocando a nuevas elecciones congresales en enero del 2020.
Los peruanos, decepcionados de la clase política, respondieron eligiendo a advenedizos y partidos políticos improvisados durante ese ciclo electoral. Sin embargo, pronto los nuevos congresistas demostraron que no estaban interesados en atender las demandas de justicia y equidad de la población, sino en favorecer sus propios intereses políticos y económicos.
Merino y sus partidarios en el Congreso hicieron todo lo posible para conservar el poder antes de tomar la extrema medida de derrocar a Vizcarra. Por ejemplo, presentaron un proyecto de ley populista que permitía el retiro de los fondos de pensiones para que la población pudiera hacer frente al estrés financiero provocado por la pandemia. Durante meses, la administración de Vizcarra, particularmente su ministra de Economía y Finanzas, se opuso tenazmente a este proyecto de ley. Muchos advirtieron que era peligrosamente cortoplacista y que terminaría desmantelando el sistema de pensiones.
El Estado, con su supuesto respeto a la neutralidad, la democracia y la ley, no es lo que parece ser.
Después de un intento fallido de derrocar a Vizcarra a principios del 2020, Merino y sus seguidores finalmente pudieron obtener los votos necesarios para vacarlo en noviembre, luego de que se filtrara la noticia de que Vizcarra había aceptado sobornos cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua entre el 2011 y el 2014.
Una vez que Merino asumió el cargo, demostró inmediatamente que no se podía confiar en él. Por ejemplo, rápidamente nombró al abogado Ántero Flores-Aráoz como presidente de su Consejo de ministros. Flores-Aráoz tenía estrechas conexiones con el excongresista José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú, partido político que estuvo entre los principales instigadores de la vacancia de Vizcarra. Flores-Aráoz tenía también vínculos con TELESUP, una de las universidades privadas a las que, como parte de la reforma universitaria, se les había denegado el licenciamiento institucional por no cumplir con los estándares académicos.
Estas claras muestras de patronazgo y favoritismo enardecieron al pueblo peruano. Las protestas que siguieron llevaron a la renuncia de Merino el 15 de noviembre, después de solo seis días en el cargo. Dos días después, el congresista Francisco Sagasti, un ingeniero y ex funcionario del Banco Mundial, fue juramentado como presidente interino, convirtiéndose en el tercer presidente en poco más de una semana.
El sociólogo Philip Abrams ha descrito al Estado como un “artefacto ideológico” o una construcción que atribuye moralidad a las “práctica[s] amorales del gobierno”. Considero que el Estado peruano es un buen ejemplo de ello.
Lo que quiero decir con esto es que un Estado-nación no solo es un conjunto de instituciones de gobierno y leyes, sino también una construcción cultural que se perpetúa gracias a las ideas y narrativas que la gente construye sobre él. Estas ideas y narrativas a menudo enmascaran la forma en que la política se practica realmente.
Como antropólogo, sin embargo, sé que este enmascaramiento no siempre es efectivo. Esto explica por qué la mayoría de los peruanos no le creyeron a Merino cuando este afirmaba que la destitución de Vizcarra era parte de su lucha contra la corrupción. Muy por el contrario, vieron la vacancia de Vizcarra como lo que realmente fue: un golpe orquestado por legisladores criminales y poco confiables que querían proteger su propia inmunidad parlamentaria.
Así, a pesar del riesgo de contagio de la COVID-19, miles de peruanos salieron a protestar en todo el país, exigiendo la renuncia inmediata de Merino. Puesto que los manifestantes conocían bien las acusaciones de corrupción que pesaban sobre Vizcarra, dejaron en claro que sus protestas no eran en apoyo del presidente derrocado, sino en contra de lo que consideraban un golpe de Estado.
En las movilizaciones más grandes de las últimas décadas, miembros de la generación del bicentenario marcharon bajo el lema: “Se metieron con la generación equivocada”. Otros, como yo, expresaron su indignación golpeando ollas y sartenes (una práctica conocida en Latinoamérica como cacerolazo) desde las ventanas de sus casas. Cuando Merino anunció su renuncia, después de menos de una semana en el cargo, la gente de los barrios de Lima estalló en júbilo.
La corta presidencia de Sagasti resultó ser relativamente tranquila. Pero con las disputas alrededor de las recientes elecciones presidenciales, el espectro de un golpe de Estado ha estado rondando nuevamente el país. Castillo, un maestro de escuela de izquierda y ex dirigente sindical, continúa enfrentando desafíos de parte de Fujimori, quien actualmente está siendo investigada por los delitos de crimen organizado y lavado de activos.
Sin embargo, las masivas protestas contra el golpe liderado por Merino han mostrado que el pueblo peruano está tomando cada vez más conciencia de las máscaras del Estado. La caída de Merino marcó un precedente que espero sirva de advertencia para los futuros políticos que no estén dispuestos a respetar plenamente las normas democráticas.