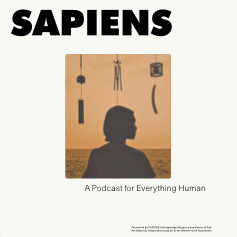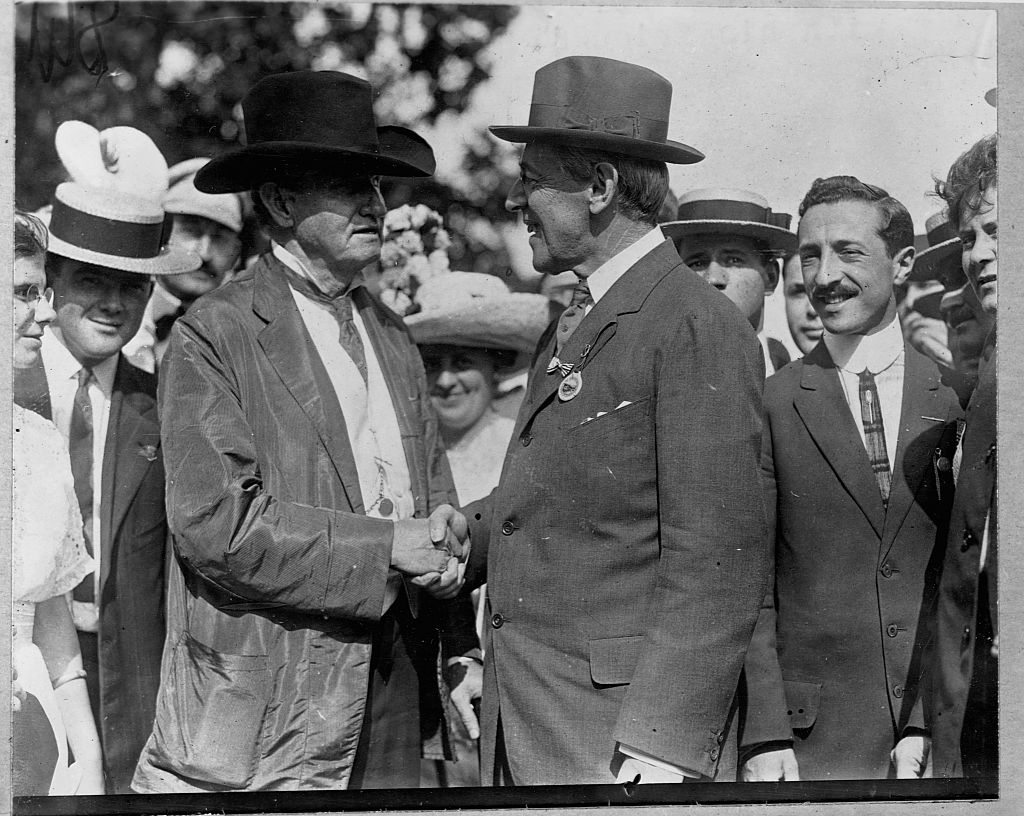Cómo una confesión forzada dio forma a la historia de una familia

Raza: Negra
Sexo: Hombre
Crimen: Agresión [con] intención de ultrajar
Veredicto: Culpable
Así es como se describe al primo James en los registros judiciales del 14 de julio de 1930 en Edgefield, Carolina del Sur. [1] [1] En este artículo se han omitido algunos nombres completos para proteger la identidad de las personas Los registros omiten su edad, pero James tenía 13 años en ese momento. Según los documentos manuscritos, James “se declara culpable” de “intento de ultraje” —un eufemismo de violación—. Según mi madre, Bernice, su primo no tuvo más remedio que declararse culpable de un delito que no había cometido.
¿Cómo sucedió esto?
Lo primero que hay que saber sobre el caso es esto: Merdis S. era una niña blanca de unos ocho años cuando James comenzó a trabajar para su padre como peón en una granja de Edgefield.
¿Por qué, se preguntarán con razón, un niño de 13 años estaba trabajando en el campo y no en la escuela? Bueno, primero déjeme contarle, querido lector, sobre la Carolina del Sur que James conocía.
Los colonos ingleses fundaron la primera colonia permanente en la actual Carolina del Sur con africanos esclavizados traídos de Barbados en 1670. La ciudad de Edgefield se fundó en 1785, poco después de la Revolución Americana. Ya en 1860, en vísperas de la Guerra Civil, la dependencia económica de Edgefield de la esclavitud la había convertido en el centro de la producción de algodón de Carolina del Sur. Hacia 1917, cuando nació James, Edgefield, como el resto del sur de Estados Unidos, se encontraba en medio de la era de Jim Crow, que legisló la segregación racial desde finales de la década de 1870 hasta el inicio del movimiento por los derechos civiles en los años cincuenta.
La educación pública, aunque segregada, existía en todo el Sur como fruto de la Era de la Reconstrucción (1865-1877). Pero los niños negros como James solían ser sacados de la escuela, incluso antes que las niñas negras, para ser contratados en las granjas de las familias blancas, y a veces para vivir en ellas. Los salarios eran acordados por los adultos.
El padre de James, Ben (hermano del padre de mi madre), era un aparcero que intercambiaba su trabajo y el de sus hijos por una parte — idealmente, pero rara vez, la mitad— de los ingresos del terrateniente blanco por el rendimiento de la cosecha. La familia del tío Ben dependía del salario de James, especialmente durante los meses de escasez del invierno.
Otra cosa que hay que saber: James nació justo un año antes de la muerte de Benjamin “Pitchfork” Tillman, un compatriota de Edgefield que fue reelegido como gobernador del estado y senador de los Estados Unidos. Tillman defendió sin reparos la supremacía blanca. Se jactó de reescribir la Constitución del Estado revisándola “tranquila, deliberada y abiertamente” para privar de derechos a los residentes negros según la ley. Tillman también dijo que “dirigiría de buen grado a una turba para linchar a un negro [sic] que hubiera cometido una agresión contra una mujer blanca”.
El mundo de James, pues, estaba delimitado por las leyes contra el mestizaje que prohibían y castigaban las relaciones sexuales interraciales, especialmente entre un hombre negro y una mujer blanca. Para Tillman y otros supremacistas blancos, los cuerpos de las mujeres blancas debían mantenerse “puros” porque eran la clave para reproducir o reducir la mayoría blanca gobernante en la política racial de Estados Unidos.
Esa era la Carolina del Sur que James conocía.
PARA MÍ, LA HISTORIA DE JAMES comenzó en los años cincuenta, al final de la era de Jim Crow. Cuando crecía en el norte de Filadelfia, los miembros de mi familia me contaban su historia entre los servicios religiosos durante las largas tardes del sábado. Cuando trabajábamos juntos en Nueva Jersey, recogiendo fruta en los campos de arándanos para obtener ingresos extra, hablábamos de James.
Mi madre, Bernice, prima hermana de James, parecía tener los recuerdos más fuertes, aunque mi abuela, mis tías y mis tíos contribuyeron a contar la historia de “lo que le hicieron” a James.
Antes de que Bernice muriera en 2011, me encargó que “escribiera” su vida. Al fin y al cabo, yo era “su hija, la antropóloga”—una profesora universitaria que había enseñado en Nigeria y en Estados Unidos, como le gustaba contar a quien estuviera dispuesto a escuchar—. En mi etnografía histórica Saved and Sanctified (Salvados y santificados) ya la había presentado como miembro fundador de una iglesia del Séptimo Día en Filadelfia, así que tenía horas de entrevistas grabadas con las que trabajar.
Cuando llegó el momento de empezar a escribir un libro sobre Bernice, me atrajo la historia de James, en parte porque era la que más repetía mi familia. Además, me perseguía, como un asunto sin resolver.
LO QUE HABÍA SUCEDIDO: LA HISTORIA DE BERNICE
Tal y como lo cuenta Bernice: Las cosas le iban bien a James cuando trabajaba para el Sr. S. —hasta que otro granjero blanco le ofreció al tío Ben un salario más alto si James dejaba al Sr. S. y trabajaba para él—. El tío Ben aceptó el trato. ¿Qué padre no negociaría un salario más alto para su hijo, especialmente cuando contribuía a los limitados ingresos de una familia pobre de aparceros?
Pero poco después de que el Sr. S. se enterara de que James le dejaría para trabajar para otra persona, empezaron los problemas.
Según Bernice, James estaba trabajando en el campo cuando oyó llorar a la hija del Sr. S., Merdis. Se había quedado atrapada en una escalera improvisada mientras subía al gallinero para recoger huevos, y su pierna sangraba por un rasguño cerca del muslo.
En una de mis entrevistas con Bernice, me explicó lo que ocurrió después: “Se acercó a ella, la bajó y la llevó a la casa. Dijo: ‘Ella estaba tratando de bajar y se lastimó la pierna’, y … se la dio a su madre. Y volvió al campo”.
Bernice añadió que ni Merdis ni su madre acusaron a James de haber hecho nada para dañar a la niña. Pero después de que el Sr. S. volviera a casa, “nadie sabe lo que se dijo o lo que se contó, pero…”, y Bernice siguió con el relato.
El Sr. S. descartó de plano el relato de su mujer y de su hija. Denunció la sangre de la pierna de Merdis al sheriff de Edgefield como prueba de que James la había violado.
Unos días después, el Sr. S. reunió a algunos hombres blancos que vivían cerca. Asaltaron la casa del tío Ben, agarraron a James y lo llevaron al bosque.
El padre de Bernice, Garland, arriesgó su vida siguiendo a la turba al bosque. Los hombres “hablaban de lincharlo, de matarlo”, dijo Bernice.
Pero, inesperadamente, el padre del Sr. S. intervino y puso fin a la situación: “No van a matarlo. No permitiré que esa sangre manche a esta familia”, dijo, según mi madre.
Bernice estaba convencida de que, si no hubiera sido por el abuelo de Merdis, la turba habría linchado a James esa noche. Entendió la actuación del abuelo como un reconocimiento tácito de que James no había violado realmente a Merdis.
Aun así, la turba no lo liberó. Este joven negro, y su comunidad, debían recibir una lección fundamental sobre la supremacía blanca: el sexo interracial estaba prohibido. Si existía la más mínima sospecha de transgresión, se imponía un severo castigo —si no a manos de una turba de linchamiento, sí a manos de la Ley—. Y para que este proceso legal tuviera éxito, era necesaria una confesión.
La historia de James me persiguió, como un asunto pendiente.
Bernice relató: “Así que ataron a James a un árbol, con las manos abajo para que no pudiera hacer nada”. La madre de Bernice le dijo que “la gente —incluso a tres o cuatro millas de distancia— lo escuchó gritar y llorar, toda la noche”.
Al contarme cómo esos hombres blancos adultos “le sacaron la confesión a golpes”, el rostro de mi madre estaba inexpresivo, su voz plana. Compartimos un momento de impresionante silencio que lo decía todo.
JAMES ESTUVO ENCARCELADO en la capital, Columbia, hasta que compareció ante el juez en Edgefield con su familia presente. Cuando Bernice relataba la escena del juicio, se ponía en la piel de James. Su cuerpo se desplomaba por el cansancio; su voz repetía mecánicamente “sí, sí” a cada detalle de la acusación.
El tribunal condenó a James al Reformatorio para Niños Negros de Columbia por “un período de nueve años o hasta que cumpla 21 años”.
Bernice recordó que su padre, Garland, intercambiaba cartas con James y lo visitaba en Columbia. El padre de James, sin embargo, no lo visitó. El tío Ben abandonó la ciudad repentinamente, por su propia seguridad, tras un altercado por un fardo de algodón con el terrateniente blanco con el que compartía la propiedad ese año.
Una vez que James cumplió su condena, Garland lo recogió en el reformatorio, lo llevó directamente a la estación y lo puso en el primer tren hacia el norte. James se unió a su padre, a sus tíos y a los 6 millones de almas negras que entre la segunda década del siglo XX y los años setenta emigraron del Sur para empezar una nueva vida. La familia acabó en el “sangriento” Fifth Ward del sur de Filadelfia, famoso por la pobreza de sus residentes y el violento conflicto entre afroamericanos e inmigrantes europeos, avivado por políticos ambiciosos.
La edición del 18 de julio de 1930 de The Greenville News cubrió el caso de James. Todos los demás casos escuchados ese día “eran contra negros [sic]”. Tres acusados, como el primo James, fueron acusados de asalto y agresión. Eula Padgett recibió tres meses por “asalto y agresión con intención de matar”. Otro James, James Jones, recibió ocho meses por “asalto y agresión de naturaleza elevada y agravada”. El primo James también fue acusado de “asalto y agresión”, pero en contraste con las sentencias de Padgett y Jones de menos de un año, James fue enviado al reformatorio “por nueve años o hasta los 21 años de edad”.
Cómo me gustaría conocer las particularidades de los otros dos casos de asalto y agresión al intentar comprender las discrepancias de estas sentencias. Dado que los tres acusados eran negros, la raza por sí sola no parece ser un factor determinante. Sospecho que la supuesta naturaleza sexual del delito del que se acusaba a James jugó un papel clave en esta tragedia humana.
Teniendo en cuenta la historia de Carolina del Sur de supremacía blanca legislada, y la obsesión por proteger a la mujer blanca de las agresiones sexuales de los negros, la severidad de su castigo es fácilmente predecible. También es fácil predecir la severidad de la sentencia si James hubiera sido blanco y Merdis negra.
Las disparidades raciales en las condenas son muy marcadas: entre 1930 y 1939, cuando James cumplía su condena, Carolina del Sur ejecutó a 68 presos. El 74% de los ejecutados eran negros, a pesar de que constituían, aproximadamente, un tercio de la población reclusa en 1930. De los 68 presos ejecutados, seis lo fueron por violación o intento de violación. Todos eran hombres negros. Por el contrario, ningún hombre blanco condenado por violación fue ejecutado durante el mismo periodo de tiempo.
Observando estas cifras racialmente sesgadas a través del prisma de la historia de James, me pregunto: ¿Cuántos de los presos negros cometieron realmente los delitos por los que cumplieron condena o fueron ejecutados? Además, si hubo confesiones, ¿fueron coaccionadas?
En 2022, SEGÚN la Unión Americana de Libertades Civiles, más del 50 % de los condenados a muerte en Carolina del Sur son negros, a pesar de que solo representan el 27 % de la población general del estado. En todo el país, si los negros son condenados por un delito capital, tienen muchas más probabilidades de recibir una sentencia de muerte en los casos en que la víctima del delito es blanca. Un ejemplo es el de George Stinney Jr. de 14 años, condenado a muerte por electrocución en 1944 tras un juicio de dos horas y una deliberación del jurado de 10 minutos. Fue exonerado póstumamente en 2014.
Se acercan los 100 años desde que el estado de Carolina del Sur encarceló al primo James. Durante casi un siglo, mis antepasados se han negado a olvidar, o a permitir que mi generación olvide, lo que el registro oficial omitió: la historia de la desigualdad legislada; la servidumbre de la aparcería; los votos de los negros que Tillman se jactaba de robar; la amenaza siempre presente de linchamiento a cualquier hora, de día o de noche; y la inminente realidad de que estos terrores rutinarios e injusticias diarias quedarían impunes.
Pero, ¿cómo se puede soportar el recuerdo y la transmisión de esas dolorosas memorias?
Yo encuentro la fuerza para hacerlo recordando la graciosa resistencia y la insondable determinación de mis antepasados. Ojalá la narrativa nacional siga un proceso similar de reconocimiento de tales verdades para que, nunca más, un niño de 13 años sea encarcelado por un crimen que no cometió.