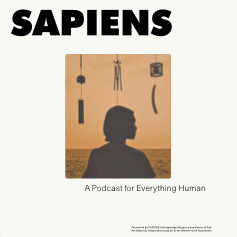El pueblo yagán se vuelve a levantar
Este artículo se publicó originalmente en Hakai Magazine y se publica aquí con autorización.
Este es el fin de la Tierra: el Fin del mundo, como lo nombran los folletos turísticos; Tierra del Fuego, como se conoce más universalmente; y hogar, como lo han llamado los indígenas yagán durante gran parte de los últimos 8.000 años, y probablemente desde hace más.
La punta más al sur de Sudamérica es una mancha irregular de islas, como si un dios descuidado hubiese dejado caer el plato de su cena. Aquí se encuentran los océanos Atlántico y Pacífico, y el choque es despiadadamente tormentoso. El clima es veleidoso –lluvia, granizo, nieve y sol pueden golpear la tierra en el lapso de una hora–, pero, en este día de verano de febrero, está soleado, cálido y sin viento. Las gaviotas cocineras parlotean, las olas rompen contra un islote rocoso y un olor cobrizo –una mezcla de caracoles y algas marinas– se desliza por el arrecife donde estoy ayudando a recoger lapas, removiéndolas de las piedras ásperas a lo largo del canal Beagle.
Ya con balde lleno, en el bote de remos de José German González Calderón, salgo en busca de sus trampas para cangrejos. Estoy en el remo de estribor, la fotógrafa Kat Pyne en el de babor; y González Calderón observa nuestros aspavientos desde su asiento en la popa con una expresión que vacila entre la neutralidad intencionada y el desconcierto. Feofeo, su perro blanco que parece de peluche, se sienta en la proa. Feofeo es lindolindo y nos mira.
González Calderón, de 58 años y complexión robusta, con la cabeza llena de pelo canoso, se burla de nosotros: “Feofeo está aburrido, vamos demasiado despacio”.
Todo el mundo tiene una opinión.
Hasta hace poco, se consideraba que González Calderón no debía existir –porque él es yagán–. Como los palawa en Tasmania, los sinixt en Canadá y los karankawa en los Estados Unidos, los yaganes tienen el dudoso honor de haber regresado de entre los muertos, su extinción proclamada por forasteros –europeos y sus descendientes– durante más de un siglo.
A pesar de miles y miles de años de historia, la narrativa de los yaganes, y la de otras culturas indígenas, enfatiza a menudo en un momento: el desastroso encuentro con los europeos. Y eso es lo que me trae aquí. Una irritación porque a lo largo de toda América, la cultura popular se ha centrado implacablemente en ese único punto en el tiempo, que, aunque significativo, es como escribir una versión mal abreviada de una historia de múltiples capas. Una verdad más profunda yace enterrada, rica en una diversidad de personajes que se expande en el tiempo y el espacio.
En las últimas décadas, arqueólogos han estado excavando más allá de la narrativa contada por aventureros y cronistas europeos, esos que asesinaron a algunos yaganes, raptaron a otros, convirtieron al cristianismo a otros cuantos y los declararon a todos desaparecidos. Están buscando en el paisaje de manera más amplia que excavadores anteriores, reinterpretando décadas enteras de información y abriendo sus mentes a la evidencia que tienen al frente. Están desenterrando con cada vez más detalles una contra-narrativa centrada en la longevidad y tenacidad de los yaganes –en cómo hicieron de Tierra del Fuego, ahora dividida entre Argentina y Chile, su hogar mientras los milenios pasaban–. Junto a los relatos orales de una comunidad yagán cada vez más orgullosa y asertiva, la arqueología ayuda en la resurrección de un pueblo.
La historia también yace en el presente. González Calderón nos ha invitado a pasar un par de días con él en isla Navarino, parte del territorio yagán que alguna vez se extendió a través de Tierra del Fuego, prácticamente hasta la punta de América del Sur. La isla, hoy parte de Chile, ha sido territorio yagán por miles de años y en ella sigue viviendo la mayoría de la comunidad indígena.
Todavía en lo alto del cielo, el sol brilla en el agua mientras desembarcamos en la bahía de Mejillones. La bahía es una figura enorme en la historia yagán. Depósitos de conchas —la mayoría conchas de mejillones y lapas— salpican la playa, extendiéndose a varios metros de profundidad. Como haciendo guardia está el hogar del último yagán asentado en la bahía, Benito Sarmiento, quien en los años sesenta se resistió cuando el gobierno chileno trasladó a la comunidad y a otros del archipiélago hacia las afueras del único pueblo con un tamaño considerable de la isla: Puerto Williams, de 2.000 habitantes, a una hora de camino en auto hacia el este. Hoy, unos cuantos yaganes conservan cabañas en la bahía de Mejillones, pero solo van de visita. Sarmiento vivió solo en la ensenada hasta su muerte en los años setenta. La casa de Sarmiento, dicen, sirve como un recordatorio de que su pueblo regresará.
La cabaña amarilla con una sola habitación de González Calderón se posa en una colina sobre la carretera. La ciudad argentina Ushuaia, al otro lado del canal Beagle —llamada Onashaga por los yaganes— parece estar a solo un viaje fácil en canoa, y bromeamos con la idea de remar hasta allí para tomar una cerveza en el pub irlandés. El único drama viene de las montañas del continente en la distancia, la áspera cola de los Andes, lo suficientemente alta para confundirla con las murallas del cielo. Una luz que evoca algo divino se refleja en el hielo ensillado entre las agujas pedregosas de la cordillera.
Conversamos y miramos hacia el otro lado del canal. González Calderón saca las lapas de sus conchas, corta algas marinas y agrega algunos vegetales empacados para el viaje en una olla para hacer sopa. Tiene un encantador sabor salado que solo el océano puede dar, y, de vez en cuando, en una que otra cucharada, una carita sonriente, una lapa, se asoma con aparente incredulidad a través de las hebras de algas.
La madre de González Calderón, Úrsula Ercira Calderón Harbán, nació en la bahía de Mejillones en 1923, y él pasó sus primeros años en Mascart, una pequeña isla al otro lado de la bahía donde los yaganes masacraron misioneros en el siglo XIX. Úrsula murió en 2003. Su hermana, Cristina Calderón Harbán, se mantuvo como la matriarca de la comunidad en isla Navarino hasta su muerte a los 93 años en febrero pasado. Vivía rodeada por su familia en Villa Ukika, el poblado yagán que bordea a Puerto Williams. Cristina tejía canastos, contaba historias, y mantenía viva la lengua yagán.
Mientras estamos sentados y tomamos sopa, el chileno Jaime Ojeda, un ecólogo marino amigo de González Calderón, me cuenta que Cristina estaba harta de los periodistas. Ojeda conoce a la familia Calderón desde 2008, cuando vivía en isla Navarino e investigaba algas marinas y moluscos para su tesis de maestría. Fue él quien organizó este viaje a la bahía de Mejillones. Cristina, dice Ojeda, tuvo que soportar un sinfín de solicitudes de entrevistas de periodistas e historias impostadas sobre ella, confeccionadas por forasteros: la última hablante de una lengua, la última que recuerda una forma de vida muerta, la última de los “verdaderos” yaganes. Esta narrativa rota de “la última de algo” se le pegó como un chicle incrustado en la suela de un zapato. Incluso los turistas buscaban a Cristina esperando capturar un instante de última oportunidad para publicar en redes sociales.
El pasado de los yagán está presente en toda isla Navarino, en los depósitos de conchas, en la abundancia del océano, en los animales y montañas que aparecen en las historias, en un museo cuidadosamente curado y en la propia gente. Pero en la divisa actual de palabras e imágenes, los turistas parecían querer capturar a Cristina como la encarnación de un pueblo ancestral. Querían que ella validara las historias que los voyeristas europeos tejieron de exageraciones, suposiciones, insularidad e ignorancia deliberada. Es una narrativa defectuosa que comenzó en 1519.
Ese año, Fernando de Magallanes zarpa desde España, cruza el Atlántico y atraviesa un estrecho en el extremo de Sudamérica para adentrarse en el Pacífico, convirtiéndose en el primer europeo en hacerlo. Cuando alcanza la punta más al sur de Sudamérica, el humo cubre la costa. Magallanes la nombra Tierra del Humo. Sigue navegando. El rey de España, sin embargo, declara que donde hay humo hay fuego, y rebautiza la tierra con el pegajoso nombre de Tierra del Fuego. El nombre —que encapsula un momento breve, una escena incomprendida y poco meditada— se queda.
Casi 60 años más tarde, después de semanas dando vueltas por el océano Antártico y haber sido azotados por tormentas, los marineros del Golden Hind, capitaneados por el corsario inglés Francis Drake, divisan una bahía. Un cura a bordo garabatea notas sobre canoas llenas de hombres y mujeres remando de isla en isla, niños y niñas envueltos en pieles colgando de las espaldas de sus madres. Las canoas son maravillosas, escribe.
Y así comienzan los registros en un diario o, en términos antropológicos, la etnografía. Escrita sobre todo por hombres blancos europeos en inglés, francés, italiano, alemán, holandés y español, el número de palabras sobre los yagán es asombroso. Los europeos se muestran a veces cautivados, a veces despectivos, pero son, sobre todo, obtusos.
Los primeros holandeses llegan en 1616. En febrero de 1624, ansiosos por batallar contra la Armada española en Perú —aparentemente, un paso necesario para la dominación mundial— atracan su flota en las bahías de varias islas al sur de isla Navarino. En una, donde anclan cinco barcos, algunos marineros reman hasta la orilla en busca de agua y leña. Cuando no regresan, sus compatriotas encuentran cinco cadáveres y dos sobrevivientes en la playa. Otros 12 marineros están desaparecidos. Los yagán los han despachado con lanzas y arcos y flechas. Los europeos tachan a los yaganes de caníbales, una calumnia que los perseguirá por 250 años.
Las décadas pasan, con visitas del capitán inglés James Cook en 1769 y 1774. Llama a la gente de la región “una pequeña, fea y medio hambrienta raza imberbe”, salpica su territorio con el nombre de Desolación —como el cabo y la isla— y, sin embargo, se derrama en elogios hacia la rica vida marina, particularmente hacia las ballenas y focas. Al poco tiempo, el primer barco ballenero navega alrededor de cabo de Hornos hacia el océano Pacífico, territorio de los cachalotes. Legendarios enredos con esa especie —tal vez las ballenas más difíciles de capturar— se convirtieron en la inspiración para Moby-Dick. El aceite de ballena alimenta la Revolución Industrial. La exploración alimenta la explotación.
Los europeos raptan personas, las llevan a Europa, las exhiben o intentan “civilizarlas”, y luego las regresan a sus hogares. En su primer viaje a Tierra del Fuego a finales de la década de los 1820, el capitán Robert FitzRoy penetra Onashaga, el canal en el corazón del territorio yagán, en su bergantín goleta, el Beagle: el canal Beagle llevará a partir de entonces el nombre de ese buque naval. FitzRoy se fuga con cuatro personas —fueguinos, les llama— y los lleva a Inglaterra. Uno muere.
En su segundo viaje, en 1831, FitzRoy regresa con los tres fueguinos sobrevivientes y un joven Charles Darwin, quien aprueba las maneras que han adquirido viviendo como los ingleses, en internados. Sus nombres en inglés son Jemmy Button, Fuegia Basket y York Minster. Sus nombres son Orundellico, Yokcushlu y Elleparu. Los yaganes que Darwin conoce en isla Navarino, en contraste, lo repugnan. El hombre cuyas agudas observaciones y mente abierta inician una revolución científica escribe que “son tan ladrones y caníbales tan descarados que naturalmente uno prefiere [dormir en] cuartos separados”. A Darwin no le gusta codearse con los parientes de sus compañeros de viaje fueguinos. Cree que se comen a sus abuelas.
Los europeos son como los conejitos de las baterías Energizer, nada los detiene: ni los meses que pasan en estrechos barcos de madera, ni los mares traicioneros, ni el mal tiempo, ni la mala comida, ni el riesgo de morir. Siguen llegando. Como en las películas de zombis, la trama nunca cambia, solo los actores. Los exploradores europeos vienen y van —tal como los monstruos de las pesadillas— y su falta de permanencia los hace manejables. ¿Los siguientes?, misioneros en busca de paganos. Así entra la nota grave de la desgracia, la siniestra insinuación de que la vida, para los yaganes, va a cambiar dramáticamente. Dios puede arrojar al caos el universo de cualquiera.
Hasta entonces, los yaganes eran dueños de su destino. El fuego los mantiene calientes —sobre la tierra y en sus canoas de corteza de árbol—, como probablemente también lo hace la grasa de mamíferos marinos untada en su piel. Pintan sus cuerpos con ocre rojo, carbón negro y arcilla blanca. La ropa —capas de piel de foca, taparrabos— es mínima. La tierra les regala árboles altos y rectos, hayas del sur a las que les quitan la corteza para fabricar canoas. El océano les ofrece un botín interminable: erizos de mar, mejillones, lapas, cormoranes, pingüinos, focas, leones marinos. A veces el mar otorga más de lo que una tribu puede pedir —una ballena que encalla es una oportunidad que se transmite a través de señales de humo a los vecinos—. La bondad y la generosidad son virtudes. Historias orales inspiradores guían a los vivos con enseñanzas como “el coraje loconquista todo” o “lo imposible se hace posible”. La espiritualidad abraza al mundo no humano: burlarse de los animales y los espíritus del agua es peligroso. Y como cualquiera de nosotros en su situación, los yaganes desconfían de los hombres peludos que viven sin mujeres.